Desarrollo de las relaciones conceptuales
Algunos investigadores consideran que cierto conocimiento sobre las relaciones taxonómicas entre conceptos se desarrolla relativamente temprano en la infancia (e.g., a los 2-3 años de edad; Rosch, Mervis, Gray, Johnson, & Boyes-Braem, 1976) e incluso es seleccionado ocasionalmente por niños pequeños para organizar la información, superando su propensión a apoyarse en relaciones temáticas (ver Apartado II).
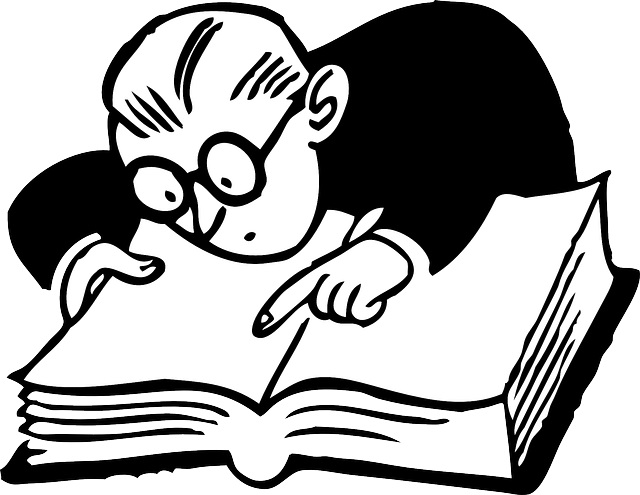
En este sentido, Markman (1994) sugiere que los niños de edades entre 18 y 24 meses cuentan con una serie de restricciones que los ayudan a establecer los referentes de las palabras: la del objeto completo, la taxonómica y la de la mutua exclusividad. De acuerdo con la primera, cuando un niño aprende una palabra desconocida para él, tiende a referirla a un objeto completo y no a una cualidad o parte de este.
Gracias a la restricción taxonómica, los niños tienden a referir los nuevos términos a entidades de la misma clase (e.g., si se les pregunta por un “autobús” y no hay ninguno en el lugar, escogerán un elemento de la misma categoría, como “camión”, con textura y color semejantes a los del “autobús”). Finalmente, la restricción de la mutua exclusividad hace que si un niño escucha una palabra nueva en un contexto en el que ya conoce otra para designar un objeto, atribuya esa palabra a una cualidad, parte o acción del objeto, y no al objeto como un todo.
En este sentido, Borghi y Caramelli (2003) señalan que los niños pequeños parecen darse cuenta de que las palabras refieren a objetos particulares y no a esos objetos junto a sus asociados temáticos (usan la palabra “perro” para referirse a un perro, no a un perro con un hueso en la boca).
Por el contrario, otros autores (e.g., Lucariello, 1998; Luria, 1984) plantean que el uso temprano de las relaciones temáticas es reemplazado más tardíamente por el del conocimiento jerárquico taxonómico (tal es la idea que pregona la visión clásica de los conceptos, desarrollada en el Apartado I). Quienes adhieren a esta perspectiva consideran que el conocimiento de las jerarquías taxonómicas se desarrolla gradualmente como una función de la maduración cognitiva, de modo que no proveería una base estable para la organización de la información hasta después de comenzada la educación formal (Inhelder & Piaget, 1967).
Esta transición cognitiva que plantean algunos investigadores, conocida como “el giro de lo temático a lo taxonómico”, ha sido demostrada a través de numerosos paradigmas sobre memoria y categorización. Por ejemplo, en las investigaciones de Inhelder y Piaget (1967) los niños de menos de 7 años de edad usualmente no formaban categorías taxonómicas basadas en las propiedades compartidas por los elementos, sino que los agrupaban según relaciones temáticas (e.g., ponían juntos el juguete de un coche y el de una mujer, argumentando que la mujer podía manejar el coche).
Existe un debate acerca de si se produce una transición cognitiva en el desarrollo conceptual, conocida como “el giro de lo temático a lo taxonómico”, que refleja el espíritu de la visión clásica, o si los niños pequeños también utilizan el conocimiento taxonómico, como puede observarse en el aprendizaje de palabras.
Como las relaciones temáticas vinculan elementos que suelen pertenecer a clases drásticamente diferentes (e.g., mujeres/coches), no se ajustan a las categorizaciones taxonómicas, que para muchos autores son típicas de los adultos. Pero si los niños realmente creyeran que las mujeres y los coches son la misma clase de cosas, entonces sus conceptos diferirían radicalmente de los conceptos de los adultos; es decir, si los niños formaran una categoría que incluyera “perro” y “correa”, en su pensamiento y en su lenguaje tratarían a ambos términos como si fueran equivalentes. Así, podrían referirse casi indistintamente a ambos objetos o inferirían que algunas de las propiedades de los perros se aplican también a las correas. Pero es extremadamente inusual que algo así suceda; los niños no tratan a las correas como si fueran perros ni viceversa (Fodor, 1972, citado en Keil, 1992).
Surge entonces la pregunta de por qué los niños, a pesar de usar las palabras según criterios taxonómicos, luego responden temáticamente en tareas de clasificación. Son varios los estudios que muestran que los niños pequeños tienden a elegir una opción temática sobre una taxonómica, y que dicha preferencia se mantiene relativamente constante desde los 4 hasta los 7 años de edad. Por ejemplo, usando una tarea de emparejamiento con la muestra (cc1), Waxman y Namy (1997) les pidieron a niños de 2, 3 y 4 años de edad que eligieran la opción que “va con” un concepto base, y hallaron que los niños de 4 eligieron consistentemente la opción temática.![]()
Para investigar el presumible giro conceptual durante el desarrollo, Smiley y Brown (1979) tomaron niños de 4, de 6 y de 10 años de edad, y adultos de 20 y de 72 años de edad. Partiendo desde los grupos de menor edad hasta los mayores, el 65%, el 70%, el 15%, el 5% y el 70% de los participantes, respectivamente, exhibieron una tendencia hacia las elecciones temáticas.
Examinando la estabilidad de esta preferencia temática en la adultez tardía, Pennequin, Fontaine, Bonthoux, Scheuner y Blaye (2006) encontraron que tanto sujetos de 45 como sujetos de 71 años de edad tendían a elegir opciones temáticas sobre opciones taxonómicas en la tarea de emparejamiento utilizada. En el mismo sentido, en un estudio reciente realizado por Maintenant, Blaye y Paour (2011) se encontró que para las personas mayores son más salientes las relaciones temáticas, de modo que es más difícil inhibirlas cuando así lo requiere la tarea.
Algunas investigaciones aportan evidencia de una fuerte preferencia por el pensamiento temático en la infancia temprana, seguida de una fuerte tendencia hacia el pensamiento taxonómico en la infancia tardía y en la adultez temprana, y finalmente un resurgimiento de la preferencia por el pensamiento temático en la adultez media y tardía.
De todos modos, este giro en el desarrollo de la organización conceptual ha sido muy criticado. Por un lado, la preferencia temática solo se observa en ciertas tareas con determinado tipo de instrucciones. Mientras que la opción que “mejor va con” el estímulo base tiende a ser temática, la opción que surge de elegir algo “del mismo tipo que” la base tiende a ser taxonómica (Waxman & Namy, 1997). Del mismo modo, pedir a los participantes que elijan el dibujo que “es más como” la base evoca elecciones temáticas, y pedir que elijan el dibujo que “es la misma clase de cosa que” la base evoca elecciones taxonómicas (Nguyen & Murphy, 2003).
Por otro lado, las preferencias de los participantes en dichas tareas son también contexto-dependientes. Antes de una tarea de emparejamiento, Blaye y Bonthoux (2001) les mostraron a niños de 3 y de 5 años de edad escenas diseñadas para que primara una opción temática o una opción taxonómica. Así, al mostrar un dibujo que representaba un tema de circo, los niños elegían el par temático (domador y látigo) como la mejor pareja para el target “león”, pero al mostrar un dibujo que representaba un zoológico, los niños elegían el par taxonómico (“pájaro” y “jirafa”).
Se ha objetado que la mencionada transición cognitiva en el desarrollo conceptual podría obedecer en realidad a problemas metodológicos, característicos de las tareas de emparejamiento con la muestra, como ser el sesgo de las consignas.
Los problemas que caracterizan a las tareas de emparejamiento con la muestra no aparecen en las tareas de asociación libre de palabras, que, en opinión de Estes et al. (2011), proveen una medida más simple y precisa de la organización conceptual. En tal sentido, Lucariello, Kyratzis y Nelson (1992) usaron una tarea de emparejamiento y una tarea de asociación libre en una muestra de niños de 7 años de edad. Las respuestas temáticas fueron favorecidas en la tarea de emparejamiento en la que debían elegir la opción que “va con” la base, mientras que en la tarea de asociación libre las respuestas taxonómicas fueron más frecuentes.
Otro estudio de este tipo es el de Borghi y Caramelli (2003), quienes instruyeron a niños de 5, 8 y 10 años de edad para que mencionaran de cinco a 10 sustantivos u oraciones asociados con conceptos de nueve clases diferentes. Las respuestas fueron codificadas como taxonómicas si el concepto asociado era un superordinado, un subordinado o un coordinado del concepto clave, y como temáticas, si el asociado compartía una relación espacial, temporal, de acción o funcional. El porcentaje de respuestas taxonómicas fue constante en los tres grupos, en tanto las respuestas temáticas fueron las más frecuentes pero decrecieron con la edad. Así, los resultados de esta tarea de asociación libre indican una preferencia por el pensamiento temático que decrece levemente con el correr de la infancia.
Al respecto, de acuerdo con Estes et al. (2011), a pesar de que las relaciones taxonómicas han recibido considerablemente más atención dentro de la psicología, las relaciones temáticas también son esenciales en la cognición. Ambas facilitan el recuerdo al promover una mayor elaboración durante la codificación y/o al actuar como claves durante la recuperación. Los paradigmas de facilitación o priming, dentro de los cuales se encuentran las tareas de denominación y de decisión léxica, proveen una medida adicional de la organización conceptual (ver Parte 1) y corroboran la conclusión de que las relaciones temáticas son altamente accesibles e influyentes en la cognición. En este sentido, datos provenientes de la neuropsicología sugieren que ambos tipos de relación conceptual involucran áreas cerebrales parcialmente independientes y que las relaciones taxonómicas requieren la activación de áreas adicionales, lo cual ha sido interpretado como evidencia de su mayor complejidad, dado que suponen un mayor nivel de abstracción; también se ha interpretado que, en contrapartida, las relaciones temáticas son menos costosas y más prominentes y, por ende, muy utilizadas (Mirman et al., 2011; Schwartz et al., 2011).
El consenso actual es que las personas son naturalmente capaces de pensar tanto de manera temática como taxonómica, y la relativa preferencia de los niños y los adultos mayores por el pensamiento temático podría deberse a que el taxonómico es más complejo.
Con respecto al alcance de los cambios que afectan al desarrollo conceptual, Fodor (1972, citado en Keil, 1992) se ha mostrado especialmente crítico de la noción de cambios cualitativos, argumentando que los mismos fenómenos del desarrollo pueden ser enteramente interpretados asumiendo que los mismos sistemas computacionales y representacionales son compartidos por los individuos de todas las edades y que lo que se desarrolla es la habilidad para usar esos sistemas en una variedad cada vez más amplia de tareas. Así, este autor descarta la existencia de cambios cualitativos globales en la representación y el procesamiento, que suponen que los niños en una etapa temprana son fundamentalmente incapaces de tener representaciones que sí están disponibles en un grupo de mayor edad.
En suma, muchos estudios recientes han encontrado de manera sistemática que los cambios aparentemente dramáticos demostrados en las antiguas investigaciones a menudo se debían a artefactos específicos o a otras fallas de los niños para acceder al conocimiento que realmente poseen (e.g., Lin & Murphy, 2001; Nguyen & Murphy, 2003). Otra interpretación es que muchos de los grandes cambios en el desarrollo estarían menos relacionados con el desarrollo en sí mismo y más con la experticia adquirida. Pero esto ha causado malestar entre muchos psicólogos del desarrollo que se muestran reacios a equiparar desarrollo con diferencias entre expertos y novatos, por resultarles una simplificación (Keil, 1992).
En definitiva, contar con relaciones temáticas es necesario tanto para los niños como para los adultos. Ambos tipos de conocimiento -el taxonómico y el temático- abarcan diferentes tipos de información; el primero, categorías tradicionales basadas en atributos, que nos permiten simplificar nuestro rico mundo perceptivo por medio de inferencias que, a partir de un objeto, se aplican a otros no idénticos. Así, saber que una palta y un alcaucil son comida guía nuestras expectativas y comportamiento: Clasificarlos como comida nos dice que son comestibles, por más de que nunca los hayamos comido. Así, las relaciones taxonómicas nos permiten interactuar de manera apropiada con clases de objetos, conceptos e incluso personas (Estes et al., 2011).
Sin embargo, las relaciones taxonómicas no nos permiten generar expectativas sobre eventos o escenarios; por ejemplo, ¿cómo sabemos qué y cómo pedir cuando cenamos en un restaurante? Contestar esa pregunta requiere conocimiento temático. Los elementos relacionados temáticamente en el escenario del restaurante incluyen comida, menús, camareros y bebida. Estos elementos comparten muy pocas características o propiedades y, sin embargo, están vinculados por su participación en un evento común. Las relaciones temáticas nos ayudan guiando nuestro comportamiento en diversas situaciones: Si alguien le entrega a otra persona un menú en un restaurante, esa persona puede razonablemente esperar que un camarero tome su pedido. Esta inferencia está basada en una relación temática. Saber que un menú está ligado taxonómicamente con un libro (ambos contienen páginas con texto) no es una base útil para generar expectativas sobre dicho evento. De modo que las relaciones temáticas cumplen una función organizativa esencial en la cognición, que complementa el conocimiento sobre propiedades y relaciones taxonómicas (Estes et al., 2011).
Ambos tipos de relación son importantes. En el caso de las temáticas, nos permiten saber, por ejemplo, cómo un sujeto debe comportarse si va a una consulta médica aunque nunca haya estado en ese consultorio. Por otra parte, las jerarquías taxonómicas son importantes por su poder deductivo que posibilita inferir, por ejemplo, que si los animales respiran, los perros también.
Lo raro no es, entonces, que los niños sepan relaciones temáticas y las utilicen, sino que a veces las prefieran -en vez de a las relaciones taxonómicas- cuando se les pide que agrupen objetos del mismo tipo. Es probable, entonces, que esa preferencia se deba al menos en parte a las críticas ya mencionadas a los estudios que conducen a esos resultados. De todos modos, hay otras explicaciones posibles para ese hecho.

Por un lado, la mayor saliencia, fortaleza y automaticidad de las relaciones temáticas en comparación con las taxonómicas, puestas en evidencia en numerosas investigaciones desarrolladas tanto en población infantil como en población adulta (ver Estes et al., 2011). Por ejemplo, Mirman et al. (2011) encontraron que los conceptos relacionados temáticamente se activan automáticamente durante el procesamiento de palabras, a pesar de que tal activación no es requerida por la tarea.
Otra explicación podría estar dada por los diferentes mecanismos cognitivos que se ponen en marcha para establecer ambos tipos de relaciones conceptuales. Al respecto, Wisniewski y Bassok (1999) consideran que las relaciones taxonómicas de nivel base activan predominantemente un proceso de comparación entre objetos, mientras que las relaciones temáticas activan un proceso de integración. En efecto, los objetos relacionados taxonómicamente (“collie-pastor alemán”) comparten muchas dimensiones en las que se los puede comparar (e.g., nombre, tamaño, forma, partes). Por el contrario, los objetos relacionados temáticamente (“manzanas-cesta”) son más plausibles de ser integrados en un mismo tema o escenario (e.g., poner manzanas en una cesta).
De acuerdo con dicha idea, dos estímulos que pertenecen a la misma categoría taxonómica van a tender a ser procesados mediante estrategias de comparación, mientras que dos estímulos con una relación temática van a ser compatibles con el proceso de integración, independientemente de la consigna de la tarea. Así, una persona puede responder la pregunta “¿en qué se parecen un hombre y una corbata?” mediante la respuesta “se parecen en que el hombre se puede poner una corbata”. En términos generales, tal respuesta suele ser considerada errónea; sin embargo, Wisniewski y Bassok (1999) consideran que es la relación previa entre el par de estímulos la que promueve una respuesta temática ante una pregunta por la similitud. De todos modos, los resultados de ese estudio también muestran que la comparación a veces es usada para establecer relaciones temáticas y la integración, para relaciones taxonómicas.
Siegler y Shipley (1995), al respecto, plantean la existencia de un mecanismo de selección responsable de generar desarrollo cognitivo a partir de fomentar el uso de procesos que han demostrado ser útiles en condiciones particulares que el niño ha enfrentado. En lo que concierne a la formación de conceptos, esto implicaría que a cualquier edad, ambos procesos -comparación e integración- y relaciones -temáticas y taxonómicas- se encontrarían disponibles. Así, los niños usarían predominantemente un proceso de comparación y se apoyarían en las relaciones taxonómicas, o un proceso de integración y se apoyarían en las relaciones temáticas, dependiendo de sus tendencias individuales o de las situaciones específicas. Este enfoque adhiere a que hay una serie de representaciones y competencias igualmente disponibles, y no un cambio cualitativo de unos tipos de representaciones y competencias a otros.
Diversos factores, que no tienen que ver estrictamente con la edad, inciden en la preferencia por las relaciones temáticas. Entre ellos está el hecho de que son más salientes, fuertes y automáticas. Asimismo, ambos tipos de relación se corresponden con diferentes mecanismos cognitivos; las relaciones taxonómicas activan predominantemente un proceso de comparación entre objetos, mientras que las relaciones temáticas activan un proceso de integración.
Con respecto a estudios realizados en culturas no occidentales, Luria (1984) encontró que un grupo de campesinos de una parte remota de Uzbekistán solía hacer elecciones temáticas; por ejemplo, insistían en que un hacha y una sierra fueran agrupadas con un leño porque el leño necesitaba ser aserrado para luego ser hachado. Consideraban que la elección taxonómica de agrupar el hacha con la pala era absurda porque la pala pertenecía a la huerta y no entraba en esa situación práctica inmediata.
Es interesante la observación de Luria de que esos sujetos analfabetos podían comprender fácilmente la forma taxonómica de clasificación -no confundían hachas con leños- pero la consideraban poco importante. En el mismo sentido, Sharp, Cole y Lave (1979, citado en Murphy, 2002) encontraron que adultos mayas tendían a hacer más clasificaciones temáticas que niños mayas de sexto grado o de secundaria y, además, que un grupo de adultos sin educación podía usar relaciones taxonómicas cuando no competían con relaciones temáticas, como en tareas de memoria. De modo que la preferencia por la elección de categorías taxonómicas sería resultado, al menos en parte, de la educación occidental.
En apoyo a lo anterior, en el estudio de Smiley y Brown (1979) ya mencionado, en el que se encontraron respuestas temáticas en adultos mayores americanos pero no en estudiantes de college, al interrogar a los participantes los investigadores hallaron que los sujetos conocían y podían establecer relaciones taxonómicas entre los estímulos mostrados a pesar de no haberlas elegido. Aparentemente, consideraban que las relaciones temáticas eran más salientes e interesantes. Esto sugiere, entonces, que la preferencia temática o taxonómica se puede deber a la idea de los sujetos sobre cuál es la mejor respuesta en determinado tipo de tarea. En palabras de Luria (1984, p. 64): “Naturalmente [el criterio taxonómico] es el tipo de respuesta que predomina en los estudiantes y en las personas con educación media y superior”.
La alfabetización, la participación en formas sociales más complejas de producción, y el entrenamiento en habilidades analíticas que se efectúa en la escuela contribuyen a la elección de relaciones taxonómicas.
Lin y Murphy (2001) se propusieron replicar los hallazgos de Smiley y Brown (1979), pero no tuvieron éxito; por el contrario, encontraron que la categorización temática también es muy frecuente en adultos jóvenes. En dos experimentos trataron de alterar las preferencias en la respuesta enfatizando un tipo de relación; así, encontraron que realizar una tarea de comparación de similitudes o de búsqueda de diferencias antes de cada construcción de categoría favorece la categorización taxonómica. Su hipótesis de que la saliencia relativa de las relaciones taxonómicas y temáticas afecta el modo en que las categorías se construyen y se usan fue por lo tanto corroborada.
A partir de lo antedicho, se puede considerar que ambos tipos de conocimiento involucran mecanismos de procesamiento neurocognitivo diferentes, explican distintas clases de fenómenos, pretenden alcanzar metas diversas y el contexto en el que se producen suele variar. En tal sentido, los aspectos lógico-epistémicos de ambos conocimientos son distintos: de poco le sirve a un campesino seguir un criterio taxonómico de clasificación cuando debe cortar leña; sin embargo, sí le sirve para comprender que los pingüinos pertenecen a la clase de las aves porque tienen pico, alas, plumas, etc., y para ampliar su conocimiento sobre esa clase sumando el dato de que no necesariamente todas las aves vuelan.
En suma, no sería esperable que el conocimiento taxonómico sustituyera al temático, sino que ambos deben coexistir, activándose en los contextos en que resulten apropiados. La escuela, por ejemplo, potencia el uso de las capacidades de abstracción del niño, que no siempre se ponen a prueba en su vida cotidiana. Ambos modos de pensar se desarrollan de manera independiente, pero en ocasiones se pueden cruzar; es decir, en las relaciones temáticas los conceptos tienden a no asemejarse debido a que tales relaciones se basan en roles complementarios y no en propiedades compartidas, a diferencia de las relaciones taxonómicas. Sin embargo, los caballos y las vacas están taxonómicamente relacionados porque pertenecen a la categoría MAMÍFEROS, a la vez que temáticamente relacionados porque los caballos suelen usarse para agrupar ganado.
No sería esperable que el conocimiento taxonómico sustituyera al temático -en el sentido de una metamorfosis o transición-, sino que ambos son complementarios y deben coexistir, activándose diferencialmente en los contextos apropiados. Ambos tipos de relación conceptual contribuyen de manera única a la cognición, otorgando una mirada más coherente, cohesiva y completa del conocimiento humano.
* Le recomendamos realizar la Evaluación Final