10. El complejo de masculinidad en las mujeres y la hostilidad hacia el hombre
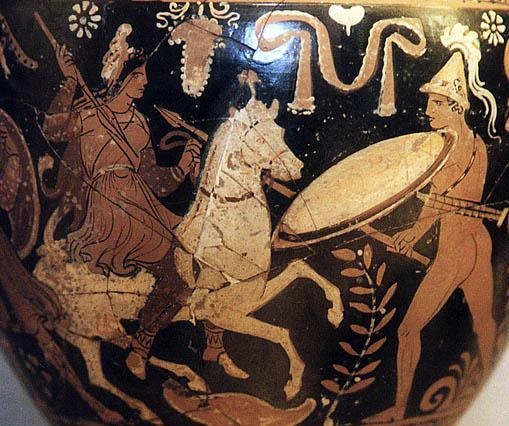
Freud utiliza por primera vez este término en "Pegan a un niño" (1919), retomando la expresión de Van Ophuijsen en "Observaciones sobre el complejo de masculinidad en las mujeres" (1917). Van Ophuijsen, a su vez, lo utiliza para nombrar la convicción inconsciente de algunas mujeres de poseer un pene. Esto es el resultado de una identificación con el padre que se traduce en un comportamiento viril caracterizado por el sentimiento de rivalidad hacia los hombres. Para ilustrar su idea, toma como ejemplo el comportamiento de una niña de 10 años que fantasea de forma consciente con la posesión de un pene. Inventa entonces un juego de sombras que le permite sostener esta creencia. Por las noches se sitúa entre la lámpara y la pared y coloca sus dedos en la parte inferior de su cuerpo para que las sombras proyectadas sobre la pared le permitan sostener su ilusión de tener un pene.
Sandor Rado también se ocupa de esta cuestión en su artículo de 1933, "La angustia de castración en las mujeres", en términos del Wunschpenis, el pene añorado o soñado, que expresa el fantasma inconsciente de tener un pene. Pero también añade que el propio cuerpo de la mujer puede volverse el sustituto narcisístico del falo que le fue negado por la madre. Esto confluye con la orientación de que la salida femenina no es sólo la maternidad, sino que el propio cuerpo de la mujer también puede cobrar un valor fálico.
Para Freud existe una doble fase en la constitución del complejo de masculinidad. Partamos de su artículo "El tabú de la virginidad" (1918). Freud plantea que la convergencia que se produce en la mujer entre el objeto de amor y el objeto de deseo la vuelve mucho más dependiente del Otro, a quien dirige su demanda de amor. De allí que la fuente de angustia en las mujeres, como lo señalamos ya, sea el miedo a la pérdida de amor. Ahora bien, Freud se dedica en este artículo a analizar la hostilidad de la mujer hacia el hombre, fuente del tabú de la virginidad. La mujer constituye para el hombre una alteridad radical, por lo que aparece como incomprensible, llena de secretos, extraña al punto de devenir aparentemente su principal enemigo. De esta manera, la "lucha entre los sexos" toma como punto de partida una doble fuente: desprecio y rebajamiento de la mujer por parte del hombre; hostilidad y odio del hombre por parte de la mujer.
Junto a la dependencia que padece, la mujer es presa de un sentimiento de hostilidad hacia el hombre que viene a sustituir a su padre. Este rechazo del hombre en realidad es la herencia del odio hacia la madre, expresión del Penisneid. De esta manera, dependencia y hostilidad quedan enlazadas al mismo objeto. El tabú de la virginidad expresa la inquietud que siente un hombre frente al odio que puede despertar en una mujer.
Existe una "fase viril" anterior a la elección del padre y está vinculada a su lazo exclusivo con su madre. Por esta razón Freud habla de "disfasia" del complejo de masculinidad. Esta primera fase no entra en contraposición con la salida hacia la sexualidad femenina, antes bien, la precede y la prepara.
En "Pegan a un niño" (1919) Freud analiza la constitución de este fantasma tanto en el niño como en la niña. En el niño se pone de manifiesto una posición femenina frente al padre; en la niña, por el contrario, expresa su complejo de masculinidad. La idea que constituye el punto de partida de la formación de este fantasma en la niña es "Soy amada por el padre", que luego padece una serie de transformaciones:
1. "el padre pega al niño" (que yo odio)
2. "soy pegada por el padre" (fase masoquista)
3. "pegan a un niño" (miro...).
La idea de que el padre pega a un niño es habitualmente un recuerdo (real o no) consciente que se apoya en una competencia imaginaria hacia otros niños. La segunda fase, la más importante, es una construcción del análisis que permite vislumbrar su carácter masoquista. En la tercera fase la persona que golpea queda indeterminada. El niño queda como un espectador de la escena y en su lugar aparecen numerosos niños.
El primer tiempo indica el amor incestuoso de la niña hacia el padre que podemos formular en los siguientes términos: "(el padre) sólo me ama a mí, y no al otro niño, puesto que lo golpea". Pero frente a este triunfo prohibido la conciencia de culpabilidad produce una transformación de sadismo en masoquismo, y resulta entonces que la niña es golpeada. Las transformaciones y el hecho de que permanezca inconsciente es el resultado de la acción de la represión. La satisfacción de este fantasma es masoquista. Su significación reside en que toma el relevo de la carga libidinal del elemento reprimido, y junto a ello, el sentimiento de culpabilidad asociado. Así, los niños indeterminados son los sustitutos de la propia persona.
El que sean varones indica que la niña se identificó con los niños. En este punto Freud introduce el complejo de masculinidad. La niña se fantasea como un hombre sin tomar por ello una posición viril. El segundo tiempo de la constitución de este fantasma constituye pues la fuente de la identificación simbólica con el padre, que es necesario distinguir de la identificación imaginaria que da lugar a la homosexualidad femenina
El hecho de que en la tercera fase la niña se limite a mirar forma parte de su sustracción, del extravío femenino que nutre su misterio, y que en realidad puede expresar ese otro goce que Lacan formaliza en relación con las mujeres.
Tras este primer tiempo del complejo de masculinidad que corresponde al desarrollo normal de la niña, y cuya actividad fálica corresponde a una identificación con la madre fálica, se presenta el complejo de masculinidad como respuesta al Penisneid. Este segundo tiempo expresa más bien un no querer renunciar a la posesión del falo, una espera persistente y una denegación de la privación.
A lo largo de los años Freud define el complejo de masculinidad de diferentes maneras. En 1925, considera que expresa un rechazo, una negación de la castración, lo que sostiene la ilusión de poseer las insignias de la virilidad. En 1931, plantea que es un fantasma de ser hombre que puede desembocar en la homosexualidad. Existe una graduación del complejo de masculinidad que sostiene su acción en las distintas estructuras clínicas. Sólo en 1932 Freud afirma que el pasaje del complejo de masculinidad a la homosexualidad no es lineal, con lo que es puesto de relieve el doble tiempo de la acción de este complejo. La homosexualidad es definida por el pasaje de la elección de objeto a la identificación con el padre, que fija el complejo de masculinidad. En definitiva, esta identificación con el padre es imaginaria y concierne a las insignias de la virilidad, a los emblemas fálicos.
En resumen: después de un primer tiempo de complejo de masculinidad, normal en el desarrollo de la niña y cuya actividad fálica corresponde a una identificación con la madre fálica, aparece el complejo de masculinidad como respuesta al Penisneid, segundo tiempo que expresa un no querer renunciar a la posesión del falo, una espera persistente y una denegación de la privación. Con este recorrido podemos concluir que en realidad la feminidad se nutre de la alternancia de posiciones femeninas y masculinas, que son efectos residuales de la masculinidad primitiva.